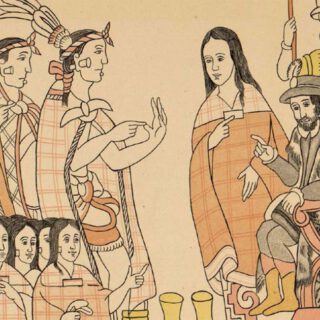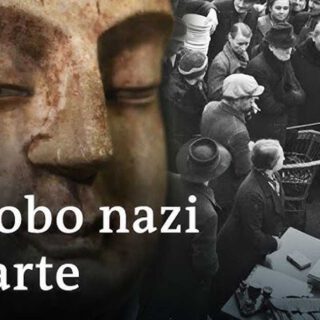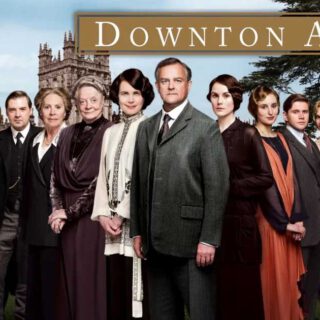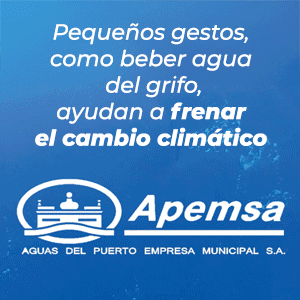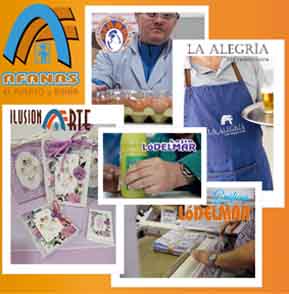“Nuestra harina El Vaporcito siempre apoya la cultura, el deporte y el arte”.
Haré alguna breve reflexión en favor de un cine para personas mayores, pues hace tiempo que soy de la opinión de que, así como hay un cine infantil o juvenil, hay también un cine para los mayores.
Cuando se trata de obras reflexivas y de tempo lento, los mayores son más inclinados a disfrutar de ellas, en tanto muchos jóvenes las califican de lentas o aburridas. La actual cultura azuza la vía de la acción y el frenesí para los más jóvenes. Pero para los más mayores hay un tipo de acción que es interna, íntima.
Sin embargo, en las personas de edad se observa cierta necesidad de autorrealización (utilizando un término de Abraham Maslow). Se dan ciertas disposiciones para continuar creciendo y alcanzar metas personales elevadas. Continuar la vida con “voluntad de sentido” (Victor Frankl), como motor que “empuja” el espíritu.
El cine reflexivo y poético (no ha de faltar el humor), evidencia que la “autorrealización” que inspira su visionado, es un derecho, una oportunidad que debe ser garantizada a través de propuestas culturales.
En el año 1991, la Organización de las Naciones Unidas definió la autorrealización como un principio para la promoción de la calidad de vida, llegando a afirmar que “las personas de edad deberán poder aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial”. Además: “deberán tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales, y recreativos de la sociedad para ello”.
Creo poder afirmar que estas películas que ahora comento serán mejor degustadas y recibidas por el espectador de cierta edad, para satisfacción y propio provecho personal.
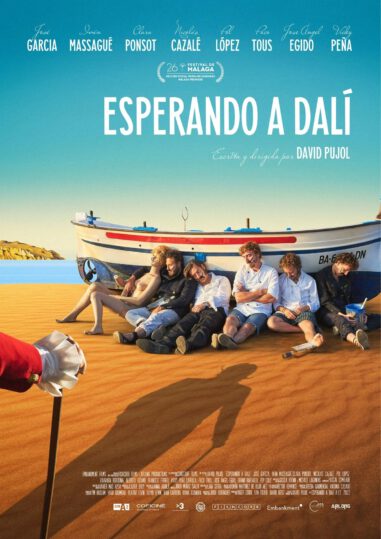 ESPERANDO A DALÍ (2023). David Pujol es un director con una filmografía corta aún y entre sus títulos tiene dos documentales, uno que le dedica al famoso chef Ferrán Adriá y otro al ilustre pintor Salvador Dalí.
ESPERANDO A DALÍ (2023). David Pujol es un director con una filmografía corta aún y entre sus títulos tiene dos documentales, uno que le dedica al famoso chef Ferrán Adriá y otro al ilustre pintor Salvador Dalí.
Con ese bagaje artístico-culinario Pujol lleva a cabo una manera de filme-ensayo, donde fusiona estos dos mundos. Un cuadro o un plato, preparado como tiene que ser por sus personajes y temas, a caballo entre el surrealismo y lo mediterráneo. Vestido ello con una agradable y pintoresca vestimenta de comedia.
Es también Pujol quien escribe el libreto, incluyendo ingredientes y tonalidades simpáticas a casi todos sus personajes.
En la puesta en escena brilla la claridad de Cadaqués y un sentimiento amoroso y entrañable hacia la gastronomía original y el siempre versátil artista catalán Salvador Dalí, al cual esperan ansiosamente en el restaurante.
Hay una secuencia muy bonita en la que se ve una barquita flotando en un mar sereno, con Jules y Fernando (Messegué), que le llevan a Dalí una cacerola con sopa "bullabesa", que a la vez que simpática e incluso cómica, es también bucólica.

Se desarrolla su historia en 1974, cuando un joven cocinero, Fernando (Iván Massagué), y su revolucionario hermano, Alberto, huyen de Barcelona ávidos de renovación. Tras las revueltas de aquella época, los panfletos, la clandestinidad, la represión policial, los heridos, dos de ellos hermanos cocineros: Massagué y López, y un amigo francés (Cazalé), son empujados a largarse de la Ciudad Condal hasta que calme la cosa.
Y aterrizan en la Costa Brava, en un bello lugar donde vive su novia (Clara Ponsot), en un restaurante caótico (pesadilla en la cocina), cuyo dueño (José García), el padre de la chica ha ambientado al estilo daliniano, un lugar donde la comida de Fernando solivianta y revoluciona el ámbito de la gastronomía, por cierta inspiración de la bella Cadaqués de aquellos ‘70.
Jules, el excéntrico dueño del restaurante donde trabajan, ve la oportunidad de cumplir un sueño suyo: que el gran Salvador Dalí venga a comer sus insólitos platos a su restaurante.
En cuanto al reparto, y en alusión al espíritu de la película, José García, gran actor francés con notable repertorio y posibilidades interpretativas, es quien se hace el amo de la escena con sus gestos y la palabra. En tanto, Ivan Massagué es más tendente a la introspección, la reflexión y la quietud. Diría que es una buena mixtura interpretativa.
Ello se adereza y se enriquece con el ingrediente de unos secundarios excelentes como Pol López, Paco Tous, José Ángel Egido (como chófer de Dalí), Pep Cruz, Vicky Peña (como Gala) y la espectacular Clara Ponsot: todos mirando al mar con un brillo irrepetible en sus ojos.

La dirección de la trama, la propia historia y los sucesivos acontecimientos se enfocan hacia un lugar predecible, pero que, a la postre, resulta grato de recorrer, tanto en lo romántico-amoroso, en artístico, como en lo culinario. Pues, aunque las sorpresas no abunden, el viaje deviene cosa bonita y de agradecer.
Pujol tiene posee las aptitudes para conseguir crear una clima mágico, fantástico y surrealista, lo cual se ajusta a la temática y al estilo de la historia. La cinematografía y el diseño de producción son igualmente dignos de elogio, con colores palpitantes y una particular atención al detalle que cala en el ánimo y el espíritu de cualquier espectador sensible, lo cual colabora para que podamos meternos en el mundo de la película.
El dejo de esta comedia es juguetón, vivaracho, incluso se podría decir naíf. Súmase a estas cualidades unos bellos paisajes que están al servicio de la historia y aunque en puridad no es un viaje turístico, la espectacular fotografía de Román Martínez Bujo, llevada a cabo con una extraordinaria sensibilidad, consigue dibujar una preciosa semblanza de la Costa Brava. La música de Pascal Comelade y la cuidada selección de temas que se escuchan, ponen el resto.
No me quiero olvidar de la aportación colorista y setentera de una colonia hippy instalada en el pueblo, con aquella ligereza de unas costumbres poco habituales en aquellos entonces y la libertad de sus actos y costumbres.
El filme está envuelto por una música instrumental (Comelade) muy adecuada e incluso maravillosa, que le da un exquisito punto a la cinta: pone el tono exacto a la película. Es curioso, pero Comelade, nacido en Montpellier, en la región francesa de Languedoc-Rosellón, es hijo de una señora que era cocinera y autora de varios libros sobre cocina medieval catalana.

Escribe Alverú en forma sugerente así: “La vida se acabará antes de poder experimentarla por completo. Solo seremos capaces de solucionar esta desgarradora verdad mediante el arte. Por eso es tan emocionante toparse con una película que recoge, con entusiasmo, las sensaciones que transmiten lugares, personas u oficios”. Esta película es ideal para explicar la luz de Cadaqués, el amor por la cocina o la obsesión por un ídolo.
Todo ello se traduce en un recorrido que es visual, que es emocional y cándido, un viaje mirando más hacia el interior, una obra que invita a la reflexión sobre la búsqueda de la pasión, de las ilusiones, de lo que hay de valioso en nuestro mundo interno, en nuestra necesidad de integridad personal y sabiduría.
Publicado en revista de cine ENCADENADOS
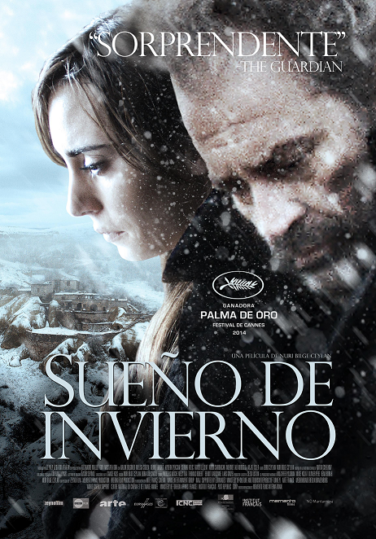 SUEÑO DE INVIERNO (2014). La historia se desarrolla en un pueblo de la Capadocia (Turquía) y trata sobre la vida de Aydin, un hombre maduro, con inquietudes intelectuales, cultivado, antiguo actor; también un individuo escéptico y cínico que dirige un hotelito y un patrimonio heredado de su padre.
SUEÑO DE INVIERNO (2014). La historia se desarrolla en un pueblo de la Capadocia (Turquía) y trata sobre la vida de Aydin, un hombre maduro, con inquietudes intelectuales, cultivado, antiguo actor; también un individuo escéptico y cínico que dirige un hotelito y un patrimonio heredado de su padre.
En su pueblo lleva el negocio con la ayuda de criados y gestores que junto a jueces y policías se encargan de embargar u obligar el pago a los inquilinos o gentes humildes que le tienen arrendado algún bien.
Vive con su joven e insatisfecha esposa, si bien separados, pues cada uno ocupa en un ala de la vivienda que habitan. Ella busca refugio en actividades filantrópicas junto a otros parroquianos. También vive en la misma casa su hermana, mujer querellante y abatida por su divorcio de un marido alcohólico.
La cinta evidencia que en el frío invierno de la zona, cuando está todo inundado de nieve, el hotel se convierte en un refugio-prisión para sus moradores, a la vez que es el lugar donde se cuecen múltiples sentimientos familiares y estados emocionales mayormente trágicos, dentro de la red extensa de una familia avenida por intereses pecuniarios.

Con mucha nieve, la cinta tiene hondas raíces de larvado espanto. Un miedo social, de vínculos torcidos o inexistentes, tragedia humana, desasosiego por el tremendo entramado en juego. Personajes y realidades que suscitan temor.
Nuri Bilge Ceylan, dirige con soberana maestría este drama intimista donde los protagonistas se viven desde la butaca como si estuvieran al lado del espectador. Ceylan está en la cima de su capacidad creativa, y estamos ante una obra maestra del cine introspectivo, una obra absorbente, perturbadora y atractiva.
Entre muros, se evidencia el mundo enigmático de Bilge, que nos muestra una faceta de la vida palpitante en la Capadocia turca fría y esteparia. La inquietud, presente en toda la película, se hace más presente en los últimos treinta minutos.
Es en este tiempo final cuando los personajes abundan en sus miserias y errores, aunque la vida continúa igual. Me parece Ceylan un Bergman turco: denso, profundo, minucioso en el análisis psicológico y relator de una urdimbre humana enclaustrada, impresionante y cruel.

Grande el guion escrito por Ebru Ceylan junto a Nuri B. Ceylan (cuentos de A. Chejov), que habla de la condición humana: del orgullo y de la degradación, de la desdicha y de la piedad, de la incomunicación, del desamor, y del paso del tiempo. Y además una espléndida fotografía de los paisajes de la Capadocia de Gökhan Tiryaki.
El reparto es sensacional, actores y actrices que son pura intensidad actoral, con Haluk Bilginer a la cabeza en su papel de patriarca, Melisa Sözen, bella y genial en el papel de esposa, Demet Akbag, Nadir Saribacak, Ayber Pekcan y Tamer Levent que conjuntan un equipo actoral muy bueno.
Es un cine de “acción interior”, en que lo trepidante está en un matrimonio fracasado, en una hermana rabiosa, en un protagonista esquizoide que vive para sus cosas intelectuales y no para sintonizar con la pobre gente a las que tiene casa o fincas arrendadas, que no tiene relación con los habitantes del pueblo que habita: un hombre con el desencanto dibujado en su cara. Eso es también acción, acción interior, zozobra.
Y en esa casa de intensas relaciones humanas marido-esposa, hermano-hermana, dueño-inquilinos, amo-sirvientes; en ese entorno parecido a un enjambre complejo de humanidades, Nuri Bilge Ceylan planifica cada escena como si se tratara de un campo de batalla.

Las recriminaciones caen como pedradas dirigidas a la retina del espectador. El efecto es el de los cristales rotos. Corta, duele y, pese a ello, entusiasma. Todo en uno. Como diría Mark Twain, “qué más da la condición social o el color de piel, es un hombre y no puede haber nada peor”.
Mucha carga dramática bergmanniana que Ceylan nos pone delante para que la observemos lo más atentamente posible. Y en la parte final, una señal esperanzadora, un detalle, cuando Aydin libera el espléndido y vital caballo salvaje que poco antes había adquirido para su cuadra. Qué bella imagen la del poderoso bruto corriendo nieve arriba hacia su libertad, al encuentro con su caballada.
Es quizá una película para verla desde uno mismo, para interiorizarse de los ocultos lamentos que acechan en cada escena, para ver y pensar lo que allí ocurre, todo un ejercicio interior que va a lo más hondo.
La película es una experiencia que deja agotado, pero que resulta gratificante y ofrece momentos de un cine vibrante. Me recordó la poesía de Felix Lope de Vega y Carpio (1562-1635):
A mis soledades voy,
de mis soledades vengo,
porque para andar conmigo
me bastan mis pensamientos.