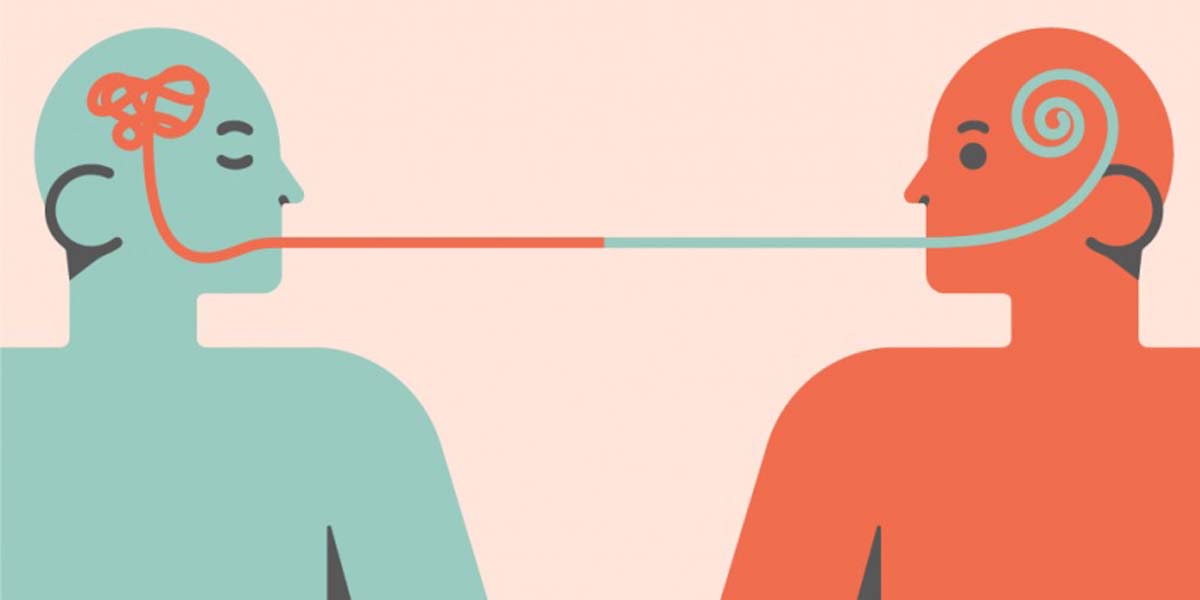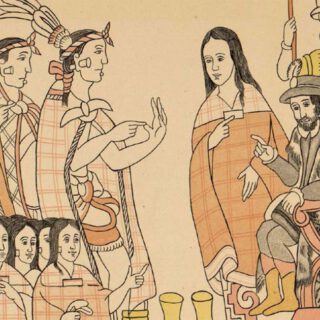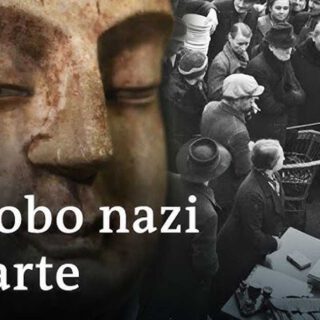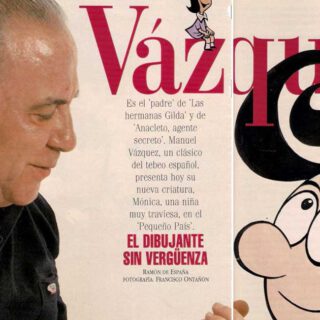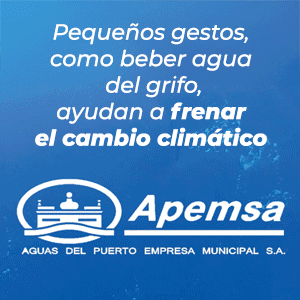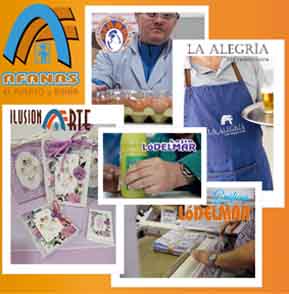“Nuestra harina El Vaporcito siempre apoya la cultura, el deporte y el arte”.
El tema de las terapias psicológicas lo conozco bien. Las películas que a continuación comento no reflejan lo que ocurre habitualmente en la realidad, donde psiquiatras y psicólogos aplican técnicas terapéuticas diversas y legítimas para aliviar los trastornos psíquicos.
Hay terapias de grupo, psicoterapias diversas (psicoanálisis, logoterapia, cognitivas, etc.), o terapias de grupo y, claro, la ayuda psicofarmacológica.
Pero se dan también tratamientos poco recomendables. En un tono alegórico comento sendas películas en las cuales las terapias psicológicas se salen de quicio. Me refiero al estreno El Instinto (2024); y un clásico: Alguien voló sobre el nido del Cuco (1973).
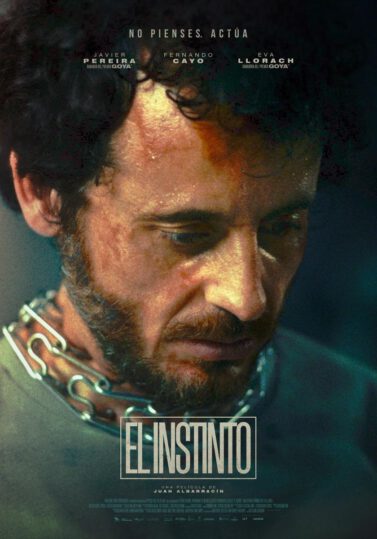 EL INSTINTO (2024). Interesante película de Juan Albarracín que pivota sobre un capítulo de la psicopatología: la agorafobia, consistente a un miedo irracional «a los espacios abiertos, como plazas, avenidas, campo, etc.» (RAE). Detrás hay un cuadro de ansiedad grave y paralizante que limita la vida de quienes la padecen.
EL INSTINTO (2024). Interesante película de Juan Albarracín que pivota sobre un capítulo de la psicopatología: la agorafobia, consistente a un miedo irracional «a los espacios abiertos, como plazas, avenidas, campo, etc.» (RAE). Detrás hay un cuadro de ansiedad grave y paralizante que limita la vida de quienes la padecen.
Un arquitecto agorafóbico
Pues bien, este trastorno psíquico domina la vida de Abel (Pereira), un arquitecto de enorme éxito y prestigio que corre el riesgo perder su brillante carrera, pues sus clientes quieren un arquitecto a pie de obra.
Su acentuada agorafobia lo ha llevado a dejar Barcelona y a vivir aislado en el campo desde hace tres años, una situación que Sonia (Llorach), su expareja y socia en el estudio en el que trabajan no ve nada bien; además, ha estado en diferentes psicólogos, sin resultado.
Entre medias hay un accidente, por el cual el perro de Abel es atropellado por un conductor, que resulta ser un adiestrador de perros de caza llamado José (Cayo). José es un hombre inquietante, de fuerte carácter y bebedor de whisky quien, tras matar accidentalmente al can, decide ofrecerle como reparación un tratamiento alternativo a su fobia: un entrenamiento para perros con iguales síntomas.
Esa oferta es a lo único que puede agarrarse Abel y debe decidir entre rechazarla y poner fin a su prometedora carrera o aceptar y someterse al método del adiestrador canino.

El adiestramiento
El curso de la trama consiste en presentar un conflicto principal, y lo que va siguiendo pone los cimientos para un thriller perturbador, cada vez más oscuro y malévolo, que se precipita tras un gran giro de guion.
José se ofrece a comenzar cuanto antes, para lo cual pernocta desde el primer momento en la misma la casa. Abel se somete a la reeducación desde ese mismo momento. Durante la primera semana, José aplica el método de “desensibilización sistemática”, o sea, ir saliendo poco a poco al exterior, nuestro arquitecto con los ojos tapados, lo cual surte cierto efecto y Abel consigue caminar por la finca.
Pero José es un tipo avasallador que en una de esas consigue que se abra la caja de los truenos, lo que provoca que la pareja cruce al lado opuesto de la escala de sentimientos. La confrontación, inicialmente tibia, pero a más.
La patología
Abel parece haber desarrollado dicho trastorno por un traumático pasado, sobre todo en su difícil relación con su padre, aunque en la pantalla apenas se vislumbran esas causas, salvo por algunas retrospectivas y una infancia triste, lo cual se apunta en interesantes flashbacks de corte onírico, con imágenes del padre de Abel amenazando.
También alcanzamos a saber que el padre acabó suicidándose, en un acto de extrema furia, amén de culpabilizador.
Cuando el método se hace insoportable
Progresivamente, los métodos de José son cada vez más expeditivos. De esta guisa, Abel no solo tiene que luchar contra sí mismo, sino también contra una situación cada vez más violenta, asfixiante e incluso humillante e intolerable.
Prácticamente, con solo dos personajes empapados en sudor y muy pocas localizaciones, el relato se va tensando. José comienza a utilizar con el «alumno», al que trata como un perro, collares de castigo, correas al cuello y le da de comer en un cuenco en el suelo.
La historia continúa y vemos con asombro aterrador que lo que iba a ser un supuesto remedio a su trastorno, se convierte en una amenaza cabal para el protagonista que se irá rebelando decididamente: aquello es horripilante. No se puede tratar a una persona igual que a un perro de caza.
En su discurso, la película incluye una crítica feroz a la obediencia debida, la obligación de acatar órdenes por supuestos beneficios los que fueren; eso de bajar la cabeza y decir sí, ante incluso un trato vejatorio, pues aquello va a curar. También muestra unos comportamientos y una humillación proveniente de un tipo de masculinidad tóxica: José es un despiadado déspota, borracho y malvado.
El proceso de deshumanización se vuelve particularmente ponzoñoso y cáustico en la parte final del relato, cuando la situación se sale por completo de madre y se torna desagradable hasta lo inaguantable. En esta parte hay cámara en mano, estética sucia, flashbacks confusos, traumáticos y desasosegantes.

Por concluir
Es un filme audaz y transgresor, en el cual Javier Pereira y Fernando Cayo se dejan la piel para generar una tensión constante in crescendo, un escenario y unas conductas que son impactantes a la vez que espantosas. Acompaña también el trabajo de Eva Llorach.
Es una producción pequeña, de pocos escenarios y apenas dos actores. Interesante la música de Pablo Serrano y la fotografía de Iván Èmery, que colaboran mucho en el clima y la textura de esta inquietante y espeluznante obra.
La historia requiere de un gran esfuerzo por parte de los actores que se ven obligados a desempeñarse a fondo y el director se ve que ha trabajado muy bien con la dupla protagonista.
Dos personajes masculinos (geniales Pereira y Cayo), y filme que explora esa idea de relación de dominio-dominado, relación sadomasoquista en la cual uno se va sometiendo poco a poco al otro, hasta el punto de perder este su estatus como persona y llegando ser tratado como un perro, en el peor sentido.
Interesante el debut en el largometraje de Juan Albarracín, una dirección interesante, que sabe apoyarse en un microclima claustrofóbico y áspero (el omnipresente sudor, la soledad de los ambientes, la sensación de encierro incluso cuando los personajes están a cielo abierto), lo cual provoca incluso incomodidad en el espectador.
Más extenso en revista ENCADENADOS
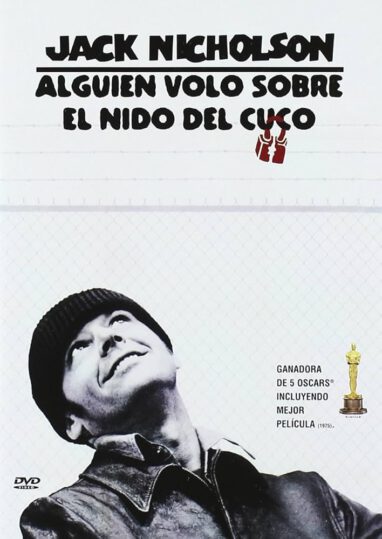 ALGUIEN VOLÓ SOBRE EL NIDO DEL CUCO (1973). Película sobre el trato a los enfermos mentales y la historia de Randle McMurphy (Nicholson), un hombre con algún leve delito a las espaldas, nada grave, que es recluido en un centro psiquiátrico.
ALGUIEN VOLÓ SOBRE EL NIDO DEL CUCO (1973). Película sobre el trato a los enfermos mentales y la historia de Randle McMurphy (Nicholson), un hombre con algún leve delito a las espaldas, nada grave, que es recluido en un centro psiquiátrico.
Randle es una persona libre y alegre que vive la vida a su aire, un poco antisocial y bastante rebelde. Sus comportamientos traviesos sintonizan con los pacientes a los cuales se mete en el bolsillo, y soliviantan al personal de la clínica, particularmente a la estirada enfermera Ratched (Louise Fletcher), a cuyo cargo corre la terapia de grupo de las mañanas.
El estupendo y poco prolífico director checo Milos Forman, con dos Oscar en su haber, acierta de manera sobresaliente en la dirección, adaptación de la novela homónima de Ken Kesey (Oscar mejor guion adaptado).
Es una película buena con mensaje humano. Acierta Forman a dar en la diana con un certero disparo al centro de la Psiquiatría más reaccionaria y represora, esa que dispone de la vida de las personas, maniata su libertad y amordaza las ilusiones de los pacientes, aunque con ciertas dosis de pretendido buenismo hipócrita que confunde a los pacientes.

Porque si la cosa se pone difícil, mutila su identidad y autonomía de la manera más expeditiva, recurriendo incluso a la cirugía o al electroshock. De hecho, McMurphy (Nicholson), tras alterar de modo reiterado el orden del centro, es sometido a lobotomía (extirpación de zonas frontales).
Un valor principal del filme es el magistral y perfecto trabajo de Jack Nicholson (Oscar), toda una fuerza impulsora que encarna a al hombre sociopatilla, risueño y con dotes de liderazgo que alienta a vivir a sus compañeros de clínica, a romper las cadenas de la disciplina manicomial. Nicholson hace una interpretación perfecta en ritmo y en entendimiento del personaje.
Algo equivalente a lo que antaño hiciera el celebérrimo médico francés Philippe Pinel (1745-1826), cuando cortó las cadenas de los enfermos mentales de su época y propuso un trato humanitario con estos pacientes, un “tratamiento moral”.
Junto a Nicholson, una interpretación gloriosa de Louise Fletcher en el papel de enfermera jefe intransigente y autoritaria (Oscar para). La sensacional actuación de Nicholson no oscurece a sus compañeros actores, todos muy buenos: William Redfield (como un paciente intelectual que dice tonterías de peso), Will Sampson (como indio sordomudo) o Brad Dourif (joven con un complejo materno); y otros como Small Lassick, interpretaciones de gran viveza que dibuja el rostro de tantos enfermos mentales que padecieron el yugo de la dictadura médica y el olvido social.
 º
º
Randle Patrick McMurphy es, dentro de un grupo de enfermos, el portavoz, el hombre que no acepta nada al pie de la letra y al que le gusta sacudir el sistema. Randle es un personaje que depende completamente de la intensidad de su oposición.
Se supone que era un tipo ingenioso, poco brillante, aficionado a la bebida y la prostitución, con mal carácter, lo cual le han valido un historial policial menor, que acaba con sus huesos en un manicomio.
Esta obra fue en su momento un icono particularmente para los estudiantes de psicología o psiquiatría. Una película cargada de radicalidad ideológica gestada en un mundo conservador como Hollywood.
La película es más ideológica que filme de fuste. Sin embargo, debido al delicado tema que aborda y la actitud reivindicativa, los fallos pueden obviarse por ser una buena película en muchos aspectos, además de haber tenido un efecto reivindicativo e incluso pedagógico para algunos psiquiatras y psicólogos clínicos.
Publicado más extenso en revista Encadenados